En esta sociedad, tener internet es un elemento primordial para el trabajo, la educación y el entretenimiento. Se estima que existen un poco más de 200 millones de internautas y que esta cifra va en aumento con el paso de los años, convirtiendo al internet en la segunda tecnología más usada alrededor del mundo, superada únicamente por la telefonía celular (Navarro Mancilla y Rueda Jaimes, 2007). En México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela se reporta que el 60% de los adolescentes de entre 14 y 15 años prefieren internet a cualquier otra actividad (Arribas e Islas, 2009).
Así como el internet puede ser benéfico para nuestra sociedad, también puede tener efectos negativos. Las estadísticas indican que, en promedio, el 42% de los niños son víctimas de ciberbullying (Chisholm, 2006; van Rooij y van den Eijnden, 2007; Vanlanduyt y De Cleyn, 2007). Una segunda consecuencia que se ha documentado es el daño emocional debido a la exposición a la pornografía, a la violencia y a las insinuaciones verbales (Beebe, Asche, Harrison y Quinlan, 2004; Chisholm, 2006; Fleming, Greentree, Cocotti Muller, Elias y Morrison, 2006; Livingstone, 2003; Mitchell, 2000; Valentine y Holloway, 2001). Una tercera consecuencia es el impacto de internet en la salud física de los niños (Barkin et al., 2006; Vanlanduyt y De Cleyn, 2007; Wang, Bianchi y Raley, 2005).
De igual manera, otras investigaciones recientes (Castellana Rosell, Sánchez Carbonell, Graner Jordana y Beranuy Fargues, 2007; Echeburúa y de Corral, 2010; Ruiz Olivares, Lucena Jurado, Pino Osuna y Herruzo Cabrera, 2010, Viñas Poch, 2009; Widyanto y Griffiths, 2006) han demostrado el daño potencial que puede tener el uso inadecuado de la red entre los jóvenes y su impacto psicológico y conductual, a los que se agregan pérdida de control, frecuentes sentimientos de culpa y aislamiento.
Otros investigadores han encontrado que internet, a pesar de ser una novedad interactiva, podría tener efectos negativos en los adolescentes, debido a las características propias de su desarrollo, donde la búsqueda de cosas nuevas y la impulsividad propia de su etapa de vida los hacen más vulnerables a desarrollar problemas adictivos (Chambers, Taylor y Potenza, 2003; Morahan Martin y Schumacher, 2000). Desde hace casi dos décadas, internet está generando nuevas adicciones, convirtiéndose en un nuevo desafío en el campo de la psiquiatría (Navarro y Morales, 2001), debido al desarrollo de patologías que están asociadas al uso problemático de esta tecnología, como placer excesivo de estar en línea, irritabilidad o síntomas depresivos al no estar conectado, deterioro de las relaciones familiares y sociales y negligencia laboral. Además de estos problemas, el ciberacoso ha emergido como una preocupante consecuencia del uso excesivo y no regulado de internet entre los adolescentes. El anonimato que brinda la red puede fomentar comportamientos agresivos y dañinos, donde los jóvenes pueden ser víctimas de burlas, difamaciones, amenazas o exclusión por parte de sus pares o desconocidos. Esta forma de acoso virtual puede llevar a consecuencias graves en la salud mental de los afectados, como la ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. Es crucial que se implementen medidas educativas y preventivas para combatir esta creciente amenaza en el ciberespacio.
Antes del DSM-V no existia una categoría diagnóstica precisa que se refiera a la adicción a internet o ciberdependencia. Este antecedente ha generado una variedad terminológica cuando se hace referencia al uso peligroso de internet, incluyendo términos tales como adicción a internet (Chou y Hsiao, 2000; Goldberg, 1996; Kandell, 1998; Young y Rodgers, 1998a, 1998b), uso patológico (Davis, 2001; Morahan Martin y Schumacher, 2000), dependencia de internet (Chen, Tarn y Harn, 2004), uso excesivo (Hansen, 2002), uso compulsivo (Greenfield, 1999; Meerkerk, van den Eijnden y Garretsen, 2006), uso problemático (Caplan, 2002; Shapira, Goldsmith, Keck, Kohsla y McElroy, 2000), uso no mediado (LaRose, Lin y Eastin, 2003) y uso poco saludable o enfermizo (Scherer, 1997).
Caplan (2003, 2010) utiliza el término de uso problemático y generalizado de internet para referirse al patrón que incluye el impulso recurrente de conectarse a internet y a la necesidad de estar conectado a menudo. Además, incluye repetidos intentos de detener el uso de internet, reemplazo de las relaciones familiares y sociales y escape de los problemas y las consecuencias negativas emergentes de la vida diaria. La adicción a internet se origina como una problemática amalgamada a nuestra sociedad moderna (Jiménez y Pantoja, 2007).
Desde 1998 hasta 2014 han surgido, a nivel mundial, numerosas investigaciones sobre adicción a internet (Astonitas Villafuerte, 2013; Carbonell, Fúster, Chamarro y Oberst, 2012; Henderson, 2011; Ko et al., 2005a, 2005b; Kraut et al., 1998; Nabuco de Abreu, Gómez Karam, Sampaio Góes y Tornaim Spritzer, 2008; Sánchez Carbonell, Beranuy, Castellana, Chamarro y Oberst, 2008; Stieger y Burger, 2010; Yen et al., 2008; Young y Rodgers, 1998a, 1998b). En México, diversos investigadores (Fernández Poncela, 2013; García Piña, 2008; Hilt, 2013; Santana Carreón et al., 2012; Trujano Ruiz, Dorantes Segura y Tovilla Quesada, 2009) han mostrado un interés marcado por el estudio de la adicción a internet y su relación con otros conceptos.
Estilos parentales
Son muchos los agentes con los que tiene interacción una persona; sin embargo, la familia, durante una gran parte de la vida, es el factor más determinante en su desarrollo. Los padres constituyen un elemento importante de esa influencia. Por esta razón, los investigadores del comportamiento humano han visualizado la necesidad de crear propuestas para evaluar esta influencia. Varios autores (Orlansky, 1949; Schaefer, 1959; Sears, Maccoby y Levin, 1976; Whiting y Child, 1954) han definido algunos aspectos del comportamiento de los padres, que pueden responder al porqué del comportamiento de los hijos. Esta inquietud no es nueva, ya que Baldwin (1955), Freud (1933) y Watson (1928) plantearon que el control y el apego son dimensiones fundamentales en el desarrollo de los niños.
Baumrind (1972) es una de las pioneras en este tipo de estudios y, por la década de los 70, estudió y analizó los constructos antes propuestos y tuvo la iniciativa de proponer estilos parentales. Los tres estilos que Baumrind (1966) propuso son los siguientes: a) autoritatorio, b) autoritativo y c) permisivo.
Con el tiempo, Maccoby y Martin (1983) redefinieron la tipología de Baumrind (1966) al agregar un cuarto estilo, al que ellos conceptualizaron como estilo negligente. Esta tipología tradicional de los estilos parentales fue ampliamente utilizada para investigar la relación que existe entre el estilo parental y el desarrollo de los hijos, tanto en los Estados Unidos, donde surgió esta propuesta teórica (Blake Snider, Clements y Vazsonyi, 2004; Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991; Steinberg, Lanborn, Darling, Mounts y Dornbusch, 1994; Steinberg, Lamborn, Dornbusch y Darling, 1992), como por investigadores de otros países (Cakir y Aydin, 2005; Chao, 2001; Chen, et al., 1997; Cubis, Lewis y Davis, 1989; Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg y Ritter, 1997; Leung, Lau y Lam, 1998; Musitu Ochoa y García Perez, 2001; Shek, Lee y Chang, 1998; Sorkhabi, 2005).
Algunos investigadores mexicanos, igualmente, han visualizado la importancia de estudiar esta variable (Asili Pierucci y Pinzon Luna, 2014; Asili Pierucci y Prats Beltran, 2002; Palacios y Andrade, 2006; Vallejo Casarín y Aguilar Villalobos, 2001; Vallejo Casarín, Aguilar Villalobos y Valencia, 2002) y han utilizado este planteamiento conceptual para evaluar el nivel de influencia de los padres en el desarrollo de los hijos.
Prácticas parentales
La influencia de las prácticas parentales es tan importante, que en México se tienen evidencias de que la percepción que tiene los hijos de sus padres influye en sus conductas problemáticas, como patologías de personalidad, ajuste escolar, consumo de alcohol y tabaco, conductas sexuales, depresión, conductas antisociales e intentos de suicidio (Moreno Carmona, 2012; Rodríguez Aguilar, van Barnerveld, López Fuentes y Unikel Santoncini, 2011).
La teoría sobre la cual se han apoyado diversas investigaciones sobre conductas parentales se basan en dos grandes dimensiones: apoyo y control parentales (Barber, 1996). Las investigaciones recientes han integrado elementos importantes dentro de las prácticas parentales que permiten determinar, por ejemplo, los niveles de control psicológico y conductual (Barber, Olsen y Shagle, 1994).
Se entiende por apoyo parental la cantidad de soporte y cariño que muestran los padres. Los padres catalogados como tolerantes y sensibles suelen sonreír, elogiar y estimular a sus hijos, expresando una gran cantidad de cariño, aun cuando pueden volverse bastante críticos cuando un niño se porta mal.
Las conclusiones de diversas investigaciones son consistentes al informar que un alto apoyo parental se relaciona con un menor número de problemas, tanto emocionales como de conducta (Amato y Fowler, 2004; Barber, 1996; Fletcher, Steinberg y Williams Wheeler, 2004; Oliva Delgado, Parra Jiménez, Sánchez Queija y López Gaviño, 2007).
El control conductual es definido como el conjunto de límites, reglas, restricciones y regulaciones que los padres tienen para sus hijos y el conocimiento de las actividades que estos realizan (Andrade Palos y Betancourt Ocampo, 2011). Las investigaciones que giran en torno de este tema han encontrado resultados poco claros, ya que hay datos que apoyan la afirmación de que el control influye de manera positiva en la conducta de los hijos, sobre todo cuando se refiere a estrategias de supervisión de los hijos (Pettit, Laird, Dodge, Bates y Criss, 2001). Sin embargo, el control conductual también se asocia de forma negativa con la presencia de problemas cuando se utilizan estrategias intrusivas para controlar la conducta (Barber, 2002).
Método
Tipo de investigación
La presente investigación fue de corte cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional y transversal, y propuso un modelo de matrices de ecuaciones estructurales.
Participantes
Participaron del estudio los estudiantes de nivel secundario y preparatorio de las escuelas privadas y públicas de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, durante el curso escolar 2014-2015: a) COBACH 47 Pueblo Nuevo, b) Escuela Salomón González Blanco, c) Colegio Niños Héroes, d) Escuela General Estatal Leona Vicario y, e) Colegio Linda Vista. Dos instituciones fueron de gestión pública y tres de gestión privada. Los sujetos del estudio fueron 778 alumnos de 12 a 22 años, el 50.7% de ellos de género másculino frente al 49.3% de género femenino.
Instrumentos
Se utilizó la Escala de Uso Problemático y Generalizado de Internet (GPIUS2) para adolescentes, de Caplan (2002). Esta escala evalúa cuatro dimensiones que son las siguientes: a) preferencia por la interacción social online, b) regulación del estado de ánimo, c) autorregulación deficiente, que incluye preocupación cognitiva y uso compulsivo, y d) consecuencias negativas. La escala total tiene una consistencia interna muy buena (α = .90).
El segundo instrumento utilizado fue la Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes (PP-A), de Andrade Palos y Betancourt Ocampo (2008). Esta escala está formada por nueve factores, cuatro factores por parte del padre, —comunicación y control conductual paterno, autonomía paterna, imposición paterna y control psicológico paterno— y cinco por parte de la madre, —comunicación materna, autonomía materna, imposición materna, control psicológico materno, y el control conductual materno— El instrumento cuenta con un coeficiente de confiabilidad muy aceptable (α = .920).
Resultados
Resultados descriptivos e inferenciales
Los resultados estadísticos descriptivos del comportamiento de las variables revelan que los participantes, en general, presentan un nivel más bien bajo de uso problemático y generalizado de internet, que corresponde a un 26% del rango de la escala. La media corresponde a la categoría mínima. La dimensión con mayor puntuación fue la regulación del estado de ánimo. La percepción de las prácticasparentales revelaron un porcentaje (70%) más alto en el rango de la escala de la comunicación materna y autonomía paterna, con un 62% en el rango de la escala de esta dimensión.
Los resultados mostraron que la matriz observada y la que surge del modelo no son iguales, según el criterio absoluto de la Chi cuadrada (2(62) = 160.864, N = 398, P = .000). Sin embargo, el modelo alcanzó una bondad de ajuste aceptable del índice absoluto (GFI = .962), del índice de parsimonia (RMSEA = .063) y el índice de medida incrementada (CFI = .962). Esto permite aceptar que el modelo es válido para describir la relación entre las variables involucradas.
Otros análisis
Análisis complementarios permitieron observar que la percepción masculina del control conductual materno resultó significativamente mayor que la percepción de las mujeres. De igual forma, la percepción de los varones en cuánto la imposición paterna resultó mayor que la de las mujeres.
El uso problemático y generalizado de internet se asocia de manera inversa con la edad, lo que significa que a mayor edad se presenta menor uso problemático y generalizado de internet.
Discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se encontró que entre los adolescentes de Pueblo Nuevo Solistahuacán, no se evidencia un uso problemático y generalizado de internet, dado que no alcanzaron valores importantes en la escala como para considerar que pueda haber este comportamiento en su estilo de vida. Estos resultados son diferentes a los encontrados por otros estudios (Carbonell et al., 2012; Fernández Montalvo, Peñalva Vélez e Irazabal, 2015; Gómez Salgado, Rial Boubeta, Braña Tobío, Várela Mallou y Barreiro Couto, 2014; Muñoz Rivas, Gámez Guadix, Graña y Fernández, 2010; Villadangos y Labrador, 2009).
Se encontró en el presente estudio que la dimension del uso problemático y generalizado de internet que presentó una puntuación más alta que las demás es la regulación del estado de ánimo. Sin embargo, esto no indica que los adolescentes usen el internet para refugiarse de sus sentimientos de tristeza, enfado o soledad, porque los resultados no marcan valores suficientemente altos como para indicar un comportamiento problemático. Según Cortés Blanco y Piñeroa Sierra (2009), “el uso problemático de internet se ve fortalecido por las posibilidades que el medio brinda en término de intimidad, variedad en su oferta, independencia en tiempo real” (p. 14). Con estas condiciones no cuentan los adolescentes de la investigación, debido a que el medio donde se encuentran no ofrece acceso a internet de manera regular y gratuita; así que hacen uso del mismo en cibercafés que requieren de un costo monetario y carecen de privacidad, uno de los elementos necesarios para presentar una conducta problemática en este ámbito.
En gran medida esa privacidad se obtiene generalmente por tener acceso a internet en el hogar, evidente en los resultados de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, 2016) y de Sánchez Martínez y Otero Puime (2010), quienes declaran que el lugar donde más se conectan los jóvenes es en su casa. Como no se encontró marcado uso problemático y generalizado de internet, los adolescentes expresan que este no afecta el control de su vida y evidencian el hecho de que no han dejado compromisos o actividades sociales importantes por el uso de internet. También expresaron que no han incumplido compromisos por esta práctica. Sin embargo, estos resultados son contrarios a la opinión de otros estudios, que han observado que el uso problemático de Internet entre los adolescentes preocupa cada vez más a investigadores e instituciones.
Problemas de conducta, aislamiento social, fracaso escolar y problemas familiares son algunas de las consecuencias del impacto a nivel psicológico y conductual que ello produce (Gómez Salgado et al., 2014, p. 21).
En cuanto a la asociación del uso problemático de internet con los aspectos psicológicos de los adolescentes, se evidencia que los participantes del estudio mostraron poca inclinación a usar internet para hablar con otros cuando se sienten solos, tristes o enfadados. No obstante, un porcentaje bajo de los jóvenes expresan navegar en internet cuando están tristes o para regular su estado de ánimo, lo que, según Navarro y Morales (2001), puede originar el desarrollo de patologías, tales como depresión, irritabilidad, problemas familiares y sociales, lo que también es confirmados por otros estudios (Milevsky, Schlechter, Netter y Keehn, 2007; Sheeber, Hops, Alpert, Davis y Andrews, 1997).
Se agrega a los aspectos psicológicos que los adolescentes expresan que no estar conectados a internet es algo que no les preocupa, ni consideran que el no tener acceso a él los haga sentir aislados de sus semejantes, o con la sensación de pérdida social. Por lo tanto, entre los adolescentes de Pueblo Nuevo Solistahuacán, la idea obsesiva de conectarse a internet no es una conducta característica. Con todo un porcentaje importante (26%) de adolescentes muestra tener dificultad para controlar la cantidad de tiempo que está conectado a internet, situación que igualmente se observa en el estudio de De Gracia Blanco, Vigo Anglada, Fernández Pérez y Marcó Arbonès (2002). Sin embargo, la gran mayoría puede resistir los impulsos de conectarse a internet.
Conclusiones
En los adolescentes de Pueblo Nuevo Solistahuacán no se observaron que permitan afirmar que hay un uso problemático de internet, al contrario de la mayoría de las investigaciones. Esto no asegura que no existan casos con esta problemática entre algunos adolescentes. Las prácticas parentales constituyen factores importantes para evitar la conducta del uso problemático de internet en adolescentes de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, destacando que de estas prácticas las de mayor impacto son las maternas. La dimensión de las prácticas parentales que contribuye al uso problemático de internet en adolescentes es el control psicológico paterno y materno. Sin embargo, las dimensiones que contrarrestan esta conducta en los adolescentes objetivo de investigación en la localidad de Pueblo Nuevo Solistahuacán son la comunicación materna y la comunicación y control conductual paterno.
Las escuelas que presentaron los resultados más bajos en la evaluación del uso problemático de internet fueron el Colegio Linda Vista y el COBACH 47. Las de resultados más altos fueron la Escuela General Estatal Leona Vicario y la Escuela Salomón González Blanco. Cabe destacar que estos valores no llegan a constituir indicadores de la presencia problemática del uso de internet.
Referencias
Amato, P. R. y Fowler, F. (2004). Parenting practices, child adjustment, and family diversity. Journal of Marriage and Family, 64(3), 703-716. doi:10.1111/ j.1741-3737.2002.00703.x
Andrade Palos, P. y Betancourt Ocampo, D. (2008). Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes (PP-A). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Andrade Palos, P. y Betancourt Ocampo, D. (2011). Control parental y problemas emocionales y de conducta en adolescentes. Revista Colombiana de Psicología, 20(1), 27-41.
Arribas, A. e Islas, O. (2009). Niños y jóvenes mexicanos ante internet. Razón y Palabra, 14(67). Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/1995/ 199520725008.pdf
Asili Pierucci, N. A. y Pinzón Luna, B. K. (2014). Relación entre estilos parentales, estilos de apego y bienestar psicológico. Psicología y Salud, 13(2), 215-225.
Asili Pierucci, N. A. y Prats Beltrán, R. L. (2002). Percepción de estilos parentales y bienestar psicológico. Psicología y Salud, 12(2), 179-188.
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. (2016). Resumen general de resultados EGM: octubre 2015 a mayo 2016. Recuperado de http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
Astonitas Villafuerte, L. M. (2013). Personality and risk of addiction to Internet in university students. Revista de Psicología, 23(1), 65-112.
Baldwin, A. L. (1955). Behavior and development in childhood. Ft. Worth, TX: Dryden Press.
Barber, B. K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67(6), 3296-3319. doi:10.1111/j.1467-8624.1996 .tb01915.x
Barber, B. K (2002). Reintroducing parental psychological control. En B. K. Barber (Ed.), Intrusive parenting: How psychological control affects children and adolescents (pp. 3-13). Washington: American Psychology Association. doi:10.1037/10422-001
Barber, B. K., Olsen, J. E. y Shagle, S. C. (1994). Associations between parental psychological and behavioral control and youth internalized and externalized behaviors. Child Development, 65(4), 1120-1136. doi:10.1111/j.1467-8624 .1994.tb00807.x
Barkin, S., Ip, E., Richardson, I., Klinepeter, S., Finch, S. y Krcmar, M. (2006). Parental media mediation styles for children aged 2 to 11 years. Archives of Pediatrics Adolescent Medicine, 160(4), 395-401. doi:10.1001/archpedi.160.4.395
Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37(4), 887-907. doi:10.2307/1126611
Baumrind, D. (1972). An exploratory study of socialization effects on black children: Some black-white comparisons. Child Development, 43(1), 261-267. doi:10.2307/1127891
Beebe, T. J., Asche, S. E., Harrison, P. A. y Quinlan, K. B. (2004). Heightened vulnerability and increased risk-taking among adolescent chat room users: Results from a statewide school survey. Journal of Adolescent Health, 35(2), 116-123. doi:10.1016/j .jadohealth.2003.09.012
Blake Snider, J., Clements, A. y Vazsonyi, A. T. (2004). Late adolescent perceptions of parent religiosity and parenting processes. Family Process, 43(4), 489-502. doi:10.1111/j.1545-5300.2004.00036.x
Cakir, S. G. y Aydin, G. (2005). Parental attitudes and ego identity status in Turkish adolescents. Adolescence, 40(160), 848-859.
Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18(5), 553-575. doi:10.1016/S07475632(02)000043
Caplan, S. E. (2003). Preference for online social interaction: A theory of problematic internet use and psychosocial well-being. Communication Research, 30(6), 625-648. doi:10.1177/0093650203257842
Caplan, S. E. (2010). Theory and measurement of generalized problematic internet use: A two-step approach. Computers in Human Behavior, 26(5), 1089-1097. doi:10.1016/j.chb.2010.03.012
Carbonell, X., Fúster, H., Chamarro, A. y Oberst, U. (2012). Adicción a internet y móvil: una revisión de estudios empíricos españoles. Papeles del Psicólogo, 33(2), 82-89.
Castellana Rosell, M., Sánchez Carbonell, X., Graner Jordana, C. y Beranuy Fargues, M. (2007). El adolescente ante las tecnologías de la información y la comunicación: Internet, móvil y videojuegos. Papeles del Psicólogo, 28(3), 196-204.
Chambers, R. A., Taylor, J. R. y Potenza, M. N. (2003). Developmental neurocircuitry of motivation in adolescence: A critical period of addiction vulnerability. The American Journal of Psychiatry, 160(6), 1041-1052. oi:10.1176/appi.ajp.160.6.1041
Chao, R. K. (2001). Extending research on the consequences of parenting style for Chinese American and European Americans. Child Development, 72(6), 1832-1843. doi:10.1111/1467-8624.00381
Chen, K., Tarn, J. M. y Han, B. T. (2004). Internet dependency: Its impact on online behavioral patterns in E-commerce. Human Systems Management, 23(1), 49-58.
Chisholm, J. F. (2006). Cyberspace violence against girls and adolescent females. Annals of the New York Academy of Sciences, 1087(1), 74-89. doi:10.1196/ annals.1385.022
Chou, C. y Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65-80. doi:10.1016/S0360-1315(00)00019-1.
Cortés Blanco, M. y Piñeroa Sierra, A. (2011). Adolescencia e Internet: del uso provechoso al uso problemático. Proyecto Hombre, 75, 12-16
Cubis, J., Lewin, T. y Dawes, F. (1989). Australian adolescents’ perceptions of their parents. Australasian Psychiatry, 23(1), 35-47. doi:10.3109/ 00048678909062590
Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. doi:10.1016/ S07475632(00)00041-8
De Gracia Blanco, M. D., Vigo Anglada, M., Fernández Pérez, M. J. y Marcó Arbonès, M. (2002). Problemas conductuales relacionados con el uso de internet: un estudio exploratorio. Anales de Psicología, 18(2), 273-292.
Echeburúa, E. y de Corral, P. (2010). Addiction to new technologies and to online social networking in young people: A new challenge. Adicciones, 22(2), 91-96.
Fernández Montalvo, J., Peñalva-Vélez, M. A. y Irazabal, I. (2015). Hábitos de uso y conductas de riesgo en Internet en la preadolescencia. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 22(44), 113-121. doi:10.3916/C44-2015-12
Fernández Poncela, A. M. (2013). Internet, educación y comunicación (El caso de la UAM/X). Razón y Palabra, 18(83). Recuperado de http://www .razonypalabra.org.mx/N/N82/V82/38_ Fernaandez_V82.pdf
Fleming, M. J., Greentree, S., Cocotti Muller, D., Elias, K. A. y Morrison, S. (2006). Safety in cyberspace. Adolescents’ safety and exposure online. Youth and Society, 38(2), 135-154. doi:10.1177/0044118X06287858
Fletcher, A. C., Steinberg, L. y Williams Wheeler, M. (2004). Parental influences on adolescent problem behavior: Revisiting Stattin and Kerr. Child Development, 75(3), 781-796. doi:10.1111/j.1467-8624.2004.00706.x
Freud, S. (1933). Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. 33 conferencia: La femeninidad. En Obras completas (Vol. 12, pp. 104-125). Buenos Aires: Amorrortu.
García Piña, C. A. (2008). Riesgos del uso de internet por niños y adolescentes. Estrategias de seguridad. Acta Pediátrica de México, 29(5), 273-279.
Glasgow, K. L., Dornbusch, S. M., Troyer, L., Steinberg, L. y Ritter, P. L. (1997). Parenting styles, adolescents’ attributions, and educational outcomes in nine heterogeneous high schools. Child Development, 68(3), 507-529. doi:10.1111/j.1467-8624.1997 .tb01955.x
Goldberg, I. (1996, 14 de marzo). Internet addiction support group. Is there truth in jest? [Comentario en un foro en línea] Recuperado de http://users .rider.edy /~suler/psycyber/supportgp.html
Gómez Salgado, P. G., Rial Boubeta, A., Braña Tobío, T., Várela Mallou, J. y Barreiro Couto, C. (2014). Evaluation and early detection of problematic Internet use in adolescents. Psicothema, 26(1), 21-26. doi:10.7334/psicothema2013.109
Greenfield, D. N. (1999). Psychological characteristics of compulsive internet use: A preliminary analysis. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 403-412. doi:10 .1089/cpb.1999.2.403
Hansen, S. (2002). Excessive Internet usage or “Internet addiction”? The implications of diagnostic categories for student users. Journal of Computer Assisted Learning, 18(2), 232–236. doi:10.1046/j .1365-2729.2002.t01-2-00230.x
Henderson, G. O. (2011). Los jóvenes y su relación con la red internet: de la adicción al consumo cultural. Razón y Palabra, 78, 34-50.
Hilt, J. A. (2013). Adicción a internet, enfoques de aprendizaje, hábitos y actitudes hacia la lectura, y su relación con la aptitud verbal y la aptitud matemática (Tesis doctoral). Universidad de Montemorelos, Montemorelos, México.
Jiménez, A. L. y Pantoja, V. (2007). Autoestima y relaciones interpersonales en sujetos adictos a internet. Revista de Psicología, 26(1), 78-89.
Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. CyberPsychology & Behavior, 1(1), 11-17. doi:10.1089/cpb.1998.1.11
o, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. C., Chen, S. H. y Yen, C. F. (2005a). Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 193(4), 273-277. doi:10.1097/01.nmd .0000158373.85150.57
o, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. C., Chen, S. H. y Yen, C. F. (2005b). Proposed diagnostic criteria of Internet addiction for adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 193(11), 728-733. doi:10 .1097/01.nmd.0000185891.13719.54
Raut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T. y Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53(9), 1017-1031. doi:10.1037/0003-066X.53.9.1017
Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L. y Dornbusch, S. M. (1991). Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 62(5), 1049-1065. doi:10 .2307/1131151
LaRose, R., Lin, C. A. y Eastin, M. S. (2003). Unregulated Internet usage: Addiction, habit, or deficient self-regulation? Media Psychology, 5(3), 225-253. doi:10.1207/S1532785XMEP0503_01
Leung, K., Lau, S. y Lam, Y. L. (1998). Parenting styles and academic achievement: A cross cultural study. Merrill-Palmer Quarterly, 44(2), 157-172.
Livingstone, S. (2003). Children’s use of the Internet: Reflections on the emerging research agenda. New Media & Society, 5(2), 147-166. doi:10.1177/ 1461444803005002001
Maccoby, E. E. y Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent child interaction. En P. H. Mussen y E. M. Hetherington (Eds.), Handbook of child psychology (pp. 1-101). New York: Wiley.
Meerkerk, G. J., van den Eijnden, R. J. y Garretsen, H. F. (2006). Predicting compulsive Internet use: It’s all about sex! CyberPsychology & Behavior, 9(1), 95-103. doi:10.1089/cpb.2006.9.95
Milevsky, A., Schlechter, M., Netter, S. y Keehn, D. (2007). Maternal and paternal parenting styles in adolescents: Associations with self esteem, depression and life-satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 16(1), 39-47. doi10.1007/ s10826-006-9066-5
Mitchell, P. (2000). Internet addiction: Genuine diagnosis or not? The Lancet, 355(9204), 632. doi:10 .1016/S0140-6736(05)72500-9
Morahan Martin, J. y Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29. doi:10.1016/S0747-5632(99)00049-7
Moreno Carmona, N. D. (2012, agosto). Validación de la Escala “Prácticas Parentales en Adolescentes”. Hacia la transformación de la dinámica investigativa. Documento presentado en el Encuentro Nacional de Investigación, Medellín, Colombia.
Muñoz Rivas, M. J., Gámez Guadix, M., Graña, J. L. y Fernández, L. (2010). Violencia en el noviazgo y consumo de alcohol y drogas ilegales entre adolescentes y jóvenes españoles. Adicciones, 22(2), 125-134.
Musitu Ochoa, G. y García Pérez, J. F. (2001). Escala de socialización parental en la adolescencia. Madrid: TEA.
Nabuco de Abreu, C., Gomes Karam, R., Sampaio Góes, D. y Tornaim Spritzer, D. (2008). Dependência de Internet e de jogos eletrônicos: uma revisão. Revista Brasileira de Psiquiatria, 30(2), 156-167. doi:10.1590/S1516-44462008000200014
Navarro, J. C. y Morales, R. (2001): Adicción a Internet, ¿verdad o ficción? Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, 28(3), 168-169.
Navarro Mancilla, Á. A. y Rueda Jaimes, G. E. (2007). Adicción a internet: revisión crítica de la literatura. Revista Colombiana de Psiquiatría, 36(4), 691-700.
Oliva Delgado, A., Parra Jiménez, A., Sánchez Queija, I. y López Gaviño, F. (2007). Estilos educativo materno y paterno: evaluación y relación con el ajuste adolescente. Anales de Psicología, 23(1), 49-56.
Orlansky, H. (1949). Infant care and personality. Psychological Bulletin, 46(1), 1-48. doi:10.1037/h0058106
Palacios, D. R. y Andrade, P. P. (2006). Escala de estilos parentales en adolescentes mexicanos. Revista de Psicología Social y Personalidad, 21(1), 50-62.
Pettit, G. S., Laird, R. D., Dodge, D. A., Bates, J. E. y Criss, M. M. (2001). Antecedents and behavior problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence. Child Development, 72(2), 583-598. doi:10.1111/1467-8624 .00298
Rodríguez Aguilar, B., van Barnerveld, O. H., López Fuentes, N. I. G. A. y Unikel Santoncini, C. (2011). Desarrollo de una escala para medir la percepción de la crianza parental en jóvenes estudiantes mexicanos. Pensamiento Psicológico, 9(17), 9-20.
Ruiz Olivares, R., Lucena Jurado, V., Pino Osuna, M. J. y Herruzo Cabrera, J. (2010). Análisis de comportamientos relacionados con el uso/abuso de Internet, teléfono móvil, compras y juego en estudiantes universitarios. Adicciones, 22(4), 301-310.
Sánchez Carbonell, X., Beranuy, M., Castellana, M., Chamarro, A. y Oberst, U. (2008). La adicción a Internet y al móvil: ¿moda o trastorno? Adicciones, 20(2), 149-159.
Sánchez Martínez, M. y Otero Puime, Á. (2010). Usos de Internet y factores asociados en adolescentes de la Comunidad de Madrid. Atención Primaria, 42(2), 79-85.
Santana Carreón, C., De la Rosa, S. E. y Lara Rosette, M. (2012). Adicción a Internet, una adicción de comportamiento. México Quarterly Review, 2(9), 9-24.
Schaefer, E. S. (1959). A circumflex model for maternal behavior. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59(2), 226-235. doi:10.1037/h0041114
Sheeber, L., Hops, H., Alpert, A., Davis, B. y Andrews, J. (1997). Family support and conflict: Prospective relations to adolescent depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 25(4), 333-344. doi:10.1023/A:1025768504415
Scherer, K. (1997). College life online: Healthy and unhealthy Internet use. Journal of College Life and Development, 38, 655-666.
Sears, R. R., Maccoby, E. E. y Levin, H. (1976). Patterns of child rearing. Palo Alto: Stanford University Press.
Shapira, N. A., Goldsmith, T. D., Keck, P. E., Khosla, M. U. y McElroy, S. L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic Internet use. Journal of Affective Disorders, 57(1-3), 267–272. doi:10 .1016/S0165-0327(99)00107-X
Shek, D. T., Lee, T. Y. y Chan, L. K. (1998). Perceptions of parenting styles and parent-adolescent conflict in adolescents with low academic achievement in Hong Kong. Social Behavior and Personality, 26(1), 89-97. doi:10.2224/sbp.1998.26.1.89
Sorkhabi, N. (2005). Applicability of Baumrind’s parent typology to collective cultures: Analysis of cultural explanations of parent socialization effects. International Journal of Behavioral Development, 29(6), 552-563. oi:10.1177/01650250500172640
Steinberg, L., Lamborn, S., Dornbusch, S. y Darling, N. (1992). Impact of parenting practices on adolescent achievement: Authoritative parenting, school involve- ment, and encouragement to succeed. Child Development, 63(5), 1266-1281. doi:10 .2307/1131532
Steinberg, L., Lamborn, S. D., Darling, N., Mounts, N. S. y Dornbusch, S. M. (1994). Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 65(3), 754-770. doi:10.1111/j.1467-8624.1994.tb00781.x
Stieger, S. y Burger, C. (2010). Implicit and explicit self-esteem in the context of internet addiction. CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 13(6), 681-688. doi:10.1089/cyber.2009.0426
Trujano Ruiz, P., Dorantes Segura, J., y Tovilla Quesada, V. (2009). Violencia en Internet: nuevas víctimas, nuevos retos. Liberabit, 15(1), 7-19.
Valentine, G. y Holloway, S. (2001). On-line dangers?: Geographies of parents’ fears for children’s safety in cyberspace. The Professional Geographer, 53(1), Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales de las relaciones entre las variables prácticas parentales, tanto de la madre como del padre y el uso problemático y gen ralizado de internet. 71-83. doi:10.1111/0033-0124.00270
Vallejo Casarín, A. y Aguilar Villalobos, J. (2001). Estilos de paternidad en familias totonacas con hijos adolescentes que viven en el medio rural. Enseñanza e Investigación en Psicología, 6(1), 37-47.
Vallejo Casarín, A., Aguilar Villalobos, J. y Valencia, A. (2002). Estilos de paternidad en padres totonacas y promoción de autonomía psicológica hacia los hijos adolescentes. Psicología y Salud, 12(1), 101-108.
Van Rooij, T. y van den Eijnden, R. J. J. M. (2007). Monitor Internet en Jongeren 2006 en 2007: Ontwikkelingen in internetgebruik en de rol van opvoeding. Rotterdam: IVO.
Vanlanduyt, L. y De Cleyn, I. (2007). Invloed van internet bij jongeren: een uitdaging op school en thuis. Recuperado de http://internet.uvv.be/uvv5/pub/ cinfo/jo/pdf/03.pdf
Villadangos, S. M. y Labrador, F. J. (2009). Menores y nuevas tecnologías (NT): ¿uso o abuso? Anuario de Psicología Clínica, 5, 75-83.
Viñas Poch, F. (2009). Uso autoinformado de Internet en adolescentes: Perfil psicológico de un uso elevado de red. International Journal of Psychology & Psychological Therapy, 9(1), 109-122.
Wang, R., Bianchi, S. y Raley, S. (2005). Teenagers’ Internet use and family rules: a research note. Journal of Marriage and Family, 67(5), 1249-1258. doi:10 .1111/j.1741-3737.2005.00214.x
Watson, J. B. (1928). Psychological care of infant and child. New York: Norton.
Whiting, J. W. M. y Child, I. L. (1954). Child trairening and personality: A cross-cultural study.Teachers College Record, 55(4), 224-224.
Widyanto, L. y Griffiths, M. (2006). Internet addiction: A critical review. International Journal of Mental Health and Addiction, 4(1), 31-51. doi:10.1007/ s11469-006-9009-9
en, J. Y., Ko, C. H., Yen, C. F., Chen, S. H., Chung, W. L. y Chen, C. C. (2008). Psychiatric symptoms in adolescents with Internet addiction: Comparison with substance use. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62(1), 9-16. doi:10.1111/j.1440-1819.2007 .01770.x
Young, K. S. y Rodgers, R. C. (1998a, abril). Internet addiction: Personality traits associated with its development. Documento presentado en la 69a reunion annual de la Eastern Psychological Association, Chicago, IL.
Young, K. S. y Rodgers, R. C. (1998b). The relationship between depression and Internet addiction. CyberPsychol & Behavior,1(1), 25-28. doi:10.1089/ cpb.1998.1.25


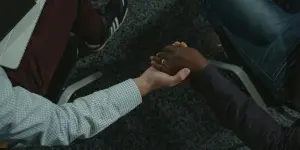

Excelente artículo.
Me gusto mucho el artículo.
Buen artículo David, interesante investigación, excelente que no exista problemática muy marcada sobre el uso de internet, por las particularidades del lugar; sin embargo, hay otras problemáticas a resolver.
Excelente documento. Con sustento para artículo de maestría.
Excelente material. Recomendado para artículo de tesis, con suficiente respaldo teórico.
Interesante ahora que estoy haciendo una tesis con estilos parentales, me ayuda a conocer también su relación con la exposición de los niños a las redes.
Interesante temática ojalá los pares se sensibilicen de esta verdad Me parece tremendo aporte a la familia.
Muy buen artículo para ver si los padres controlan el uso de celular y con el tiempo la sociedad no sufre de terrible enfermedad de los próximos ciclos como es la monofobia.